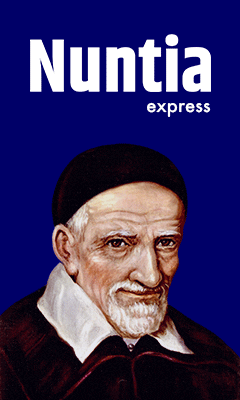La Semana Santa es un tiempo que la Iglesia nos ofrece para intensificar nuestra comunión con el Señor Jesús, a través de la contemplación y la celebración de su misterio pascual. El propósito no es otro que el de formar a Cristo en nosotros (cf. Gl 4,19), insertándonos en el dinamismo fecundo de su vida donada por amor. San Vicente no se refería a otra cosa al exhortar a sus Misioneros: «Pido a nuestro Señor que podamos morir a nosotros mismos, a fin de resucitar con él. Que él sea la alegría de vuestro corazón, el fin y el alma de vuestras acciones y vuestra gloria en el cielo. Así lo será, si, en adelante, nos humillamos como él se humilló, si renunciamos a nuestras propias satisfacciones para seguirlo, cargando nuestras pequeñas cruces, y si entregamos de buen grado nuestra vida, como él entregó la suya, por nuestro prójimo que él tanto ama y quiere que amemos como a nosotros mismos» (SV III, 629).
A continuación, presentamos breves resúmenes del sentido espiritual de cada día de la Semana Mayor, de modo que podamos vivenciarla iluminados por la Palabra de Dios, nutridos por la Liturgia e inspirados por la espiritualidad vicenciana. Y el fruto maduro que esperamos cosechar es el de una creciente conformi- dad con Jesucristo evangelizador de los pobres, que nos invita a despertar auroras de resurrección en me- dio de las noches de la historia.
DOMINGO DE RAMOS
Iniciamos la Semana Santa. Con ramas en las ma-nos, aclamamos «el que viene en el nombre del Se–ñor», humilde, despojado, sereno, decidido a dar la vida por amor, en un gesto de soberana libertad (cf. Lc 19,28-40). Esta es la razón por la cual Jesús se man- tiene silencioso ante sus acusadores: su defensa es su propia fidelidad, la integridad de su vida, la coherencia entre sus palabras y acciones. El Padre lo conoce y lo sostiene. De Jesús, Mesías-Servidor, aprendemos que no hay nada más importante que una conciencia recta y un corazón generoso, porque la vida sólo crece y madura en la medida en que se dona. Con razón, por lo tanto, dirá Vicente de Paúl: «Cuanto más nos asemejemos a nuestro Señor despojado, más participaremos de su espíritu» (SV VIII, 151).
LUNES SANTO
Cerca de Jerusalén, sintiendo el peso de la perse- cución, Jesús de Nazaret hace una parada en Betania, calurosamente acogido por los amigos (cf. Jn 12,1-11). Estos no parecen temer el peligro. Aprendieron a ser libres como el Maestro, libres para amar y servir. El gesto silencioso y audaz de María, hermana de Marta y Lázaro, recuerda a Jesús la unción recibida del Padre y lo conforta con el bálsamo y la fragancia de un amor sincero y puro. Diferente es el sentimiento que mue-ve a Judas, en busca de sí mismo, disimuladamente orientado hacia los propios intereses. El Hijo de Dios prosigue su marcha. La semilla lanzada no se perderá, porque jamás deja de fructificar la vida que se entrega en la libertad del amor. El Padre sabrá qué hacer. Es el deseo de San Vicente para los suyos: que nos convirtamos en verdaderos amigos de Cristo. «Pido a nuestro Señor que sea la vida de vuestra vida y la única pretensión de vuestro corazón» (SV VI, 562). Sólo así, sere- mos auténticos discípulos-misioneros.
MARTES SANTO
Alrededor de Jesús, la noche se hace más densa. La traición se insinúa, conmoviendo al Maestro y descon- certando a los discípulos (cf. Jn 13,21-33.36-38). Inclu- so amado y escogido, Judas se deja invadir por el mal, se aleja del Señor y de los hermanos y se pone a ejecu- tar lo que le interesa. Pedro se muestra valiente, pero poco después no resistirá a la tentación de negar aquel por quien se decía dispuesto a dar la vida. El discípulo amado se mantiene allí, reclinado sobre el pecho del Maestro, intentando escrutar su corazón. En medio de todo esto, Jesús se reconoce glorificado por el Padre y listo para glorificarlo. Gloria de un amor que no se deja vencer por la infidelidad y la negación de los su- yos. Gloria de una vida que se vuelve plena mientras se entrega. Sabemos: aplaudidos o rechazados, nada más necesario que «revestirnos del espíritu del Evangelio, a fin de vivir y actuar como vivió Nuestro Señor y hacer que su amor se refleje en nuestras obras» (SV XII, 107).
MIÉRCOLES SANTO
Hoy, en muchas comunidades eclesiales de Amé- rica Latina, es el día del Encuentro. Encuentro entre el Señor de los Pasos sufridos y la Señora de los Do- lores solidarios. Encuentro entre el amor que se ofre- ce y el amor que fortalece. ¿Y qué decir de nuestros encuentros? ¿Comunican paz? ¿Infunden esperanza?
¿Generan alegría? ¿Sabemos encontrar a los demás en sus necesidades y sufrimientos? ¿Y qué tenemos que ofrecer a aquellos a quienes encontramos? ¿Una pre- sencia inspiradora? ¿Una palabra que conforta? ¿Un gesto que alienta? Aprendamos del encuentro de hoy: la fidelidad de Jesús fue revigorizada en la compasión de su Madre. Como nos enseña el Papa Francisco, la «revolución de la ternura» no se hace sin la «cultura del encuentro». Para ello, como María, «formemos nuestros afectos sobre los de Jesucristo, a fin de que sus pasos sean la regla de los nuestros en el camino de la perfección» (SV XI, 227).
Recordamos hoy la institución de la Eucaristía, sa- cramento del amor que se hace servicio (cf. Jn 13,1- 15). En aquella cena de despedida, Jesús se pone a lavar los pies de sus discípulos, revelando la sorpren- dente novedad de su misterio y la dinámica del amor que debe distinguir a sus seguidores: inclinarse sobre los demás, ponerse a disposición de todos y de cada uno, para, así, alcanzar la estatura del Maestro y Señor, la libertad de un amor sin medidas. Es en esa luz que se debe comprender el ministerio de los sacerdotes, cuya institución se une a la celebración de hoy. El sa- cerdote no es más que un hombre que ama y sirve, que se da y perdona, un pobre que enriquece, un pe- cador que reconcilia, porque nada de lo que se le ha dado puede ser retenido. Su vida es don, es pan re- partido, prolongación de la Eucaristía, porque «Cristo depositó en nosotros la semilla del amor que genera semejanza» (SV XI, 145).
VIERNES SANTO
Hoy, no necesitaríamos multiplicar palabras, ta- maño el misterio que nos envuelve al contemplar la pasión y muerte del Señor. El amor hecho servicio en el lava-piés ahora se entrega en la cruz (cf. Jn 18,1- 19,42). Y lo hace libremente, para decirnos que fuimos reconciliados y salvados por un amor sin límites. El Crucificado tomó sobre sí nuestros dolores y dramas, sufrimientos, angustias y esperanzas. Nada dejó de ser redimido. Desde entonces, nadie puede sentirse aban- donado y solo. «Tengamos por seguro que Dios nos concederá la gracia de cargar serenamente nuestra cruz, de seguir de cerca a Jesucristo y vivir de su vida en el tiempo y en la eternidad» (SV XII, 227). Con su muerte, Cristo descendió a nuestras soledades, disipó nuestras tinieblas, ahuyentó nuestros miedos. Y, este Viernes, nos ponemos a los pies de su cruz, con Ma- ría, su madre, y con aquellos que se mantuvieron fieles hasta el fin. Al verlo crucificado, tomamos conciencia de lo mucho que recibimos y de todo lo que aún nos
cabe hacer para corresponder a un amor tan grande. Que sepamos ponernos al lado de los crucificados de la vida, con la solidaridad del Cirineo, con la compasión de las discípulas, con la serena fortaleza de la Madre.
SÁBADO SANTO
Un gran silencio envuelve la Tierra. Al entrar en las sombras de la muerte, el Hijo de Dios descendió al abismo más profundo de la existencia. A aquellos que decidieron seguir a Jesús de Nazaret, la cruz parecía haber sido el trágico final de la vida, de la esperanza y del amor. ¡Un inaceptable fracaso! Triunfo del pecado y del mal que condujeron al absurdo de la muerte a quien sólo hizo el bien. Pero éste no podría ser el fin de aquel a quien el Padre habría de resucitar, hacién- dole derrotar toda negatividad del corazón humano y del mundo. En la noche santa de hoy, la luz disipa la oscuridad, la alabanza rompe el silencio, la soledad es poblada, la belleza y la bondad reflorecen, la vida despunta en todo su esplendor. El Cristo resucitado nos abrió el camino del amor eterno, de la paz que no pasa, de la esperanza que no decepciona, de la victoria final. A la luz de la fe, cuanto más densa es la noche, más prometedora es la aurora que germina en su seno (cf. Lc 24,1-12). Nada mejor, entonces, que oír, como dirigidos a nosotros, estos augurios pascuales de San Vicente: «Vivid de una vida toda nueva y toda divina en Jesucristo Resucitado. Pedidle esta gracia para to– dos nosotros, a fin de que busquemos y aspiremos sin cesar las cosas del alto y hacia allá caminemos, con las obras de nuestra vocación, para atraer a muchos otros al cielo» (SV VIII, 278-279).
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Creemos en ti, Señor Jesucristo, tú que por nosotros diste la vida.
Creemos que, resucitado,
vives eternamente en la gloria del Padre y, por la fuerza de tu Espíritu,
acompañas nuestros pasos vacilantes en este mundo de tinieblas y luz.
Tu Resurrección es la novedad que no envejece, la mano extendida que nos levanta,
el bálsamo que cura nuestras heridas, el consuelo que nos calma,
la brisa que seca nuestras lágrimas, la melodía que nos encanta,
la paz que nos revigoriza,
la fragancia que perfuma el mundo, la palabra definitiva del amor.
Hoy, pedimos solamente la gracia de vivir contigo,
consolados por tu compañía, confortados por tu amistad,
despertando nuevas auroras de Resurrección,
en nosotros y a nuestro alrededor,
hasta que, en la eterna luz en que habitas,
nuestras oscuras noches se conviertan en claro día.
Amén. Aleluya.
P. Vinicius Teixeira, CM