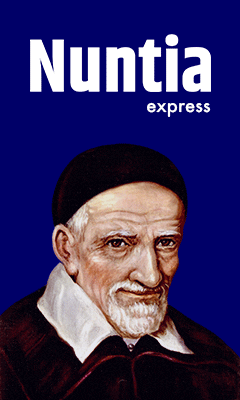El Día de Todos los Santos es una celebración fundamental en el cristianismo. Esta fiesta rinde homenaje a todos los santos, incluidos los que no han sido canonizados. En el calendario litúrgico, la solemnidad de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre, seguida de la conmemoración de los difuntos el 2 de noviembre. Se trata de una fiesta de precepto, por lo que los fieles están obligados a asistir a misa.
Los orígenes de la fiesta se remontan a los pueblos celtas y su cultura. Las primeras conmemoraciones de santos comenzaron en el siglo IV en Antioquía. La fiesta, que originalmente se celebraba en mayo, fue trasladada al 1 de noviembre por el Papa Gregorio III. En esta decisión influyó la consagración de la capilla de San Pedro dedicada a las reliquias de los Santos Apóstoles y de todos los Santos, Mártires y Confesores. La fecha del 1 de noviembre se eligió para hacer coincidir la fiesta de Todos los Santos con la antigua fiesta celta, vinculada a la fiesta romana tras la conquista de las Galias.
El significado de la festividad de Todos los Santos hunde sus raíces en la cultura celta, que dividía el año en dos periodos: uno de nacimiento y florecimiento de la naturaleza y otro de hibernación. Estos periodos estaban marcados por las fiestas de Beltane y Samhain. Con la expansión del cristianismo, la fiesta adquirió un significado espiritual y religioso, conmemorando tanto la quietud de la naturaleza como el mundo de ultratumba.
Santos Vicencianos: Ejemplos luminosos de santidad y martirio
En la celebración de Todos los Santos, tiempo en el que nos unimos en oración con el cielo, es imposible no pensar en los muchos santos y beatos que han enriquecido a la Familia Vicenciana con su entrega y amor al prójimo. La santidad, como nos recuerda la fiesta de Todos los Santos, no es un privilegio de unos pocos, sino una llamada universal. Entre ellos, un grupo especial de 60 mártires vicencianos destaca por su valor y sacrificio durante la persecución religiosa en España entre 1936 y 1939. Estos mártires, entre los que hay sacerdotes, laicos e Hijas de la Caridad, dieron su vida por la fe, testimoniando con su sangre el amor de Cristo y la fuerza del Evangelio. Su testimonio nos recuerda que la santidad también puede significar dar la vida por aquello en lo que se cree. Como decía san Vicente de Paúl, “no hay mayor acto de amor que el martirio“.
El carisma vicenciano y la llamada a la santidad en tiempos de conflicto
En un mundo marcado por conflictos, tensiones y guerras, la reflexión sobre la santidad y la paz es más pertinente que nunca. Las guerras actuales nos muestran la fragilidad de nuestra humanidad y la profunda necesidad que tenemos de ser artífices de paz y de justicia. En este contexto, el carisma vicenciano emerge como una luz resplandeciente, que llama a cada persona a una profunda conversión del corazón y a una entrega sin reservas al servicio de los demás.
El Papa Francisco nos recordó que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de la justicia, la misericordia y el amor. La Familia Vicenciana, con su larga historia de servicio a los pobres y marginados, es un ejemplo vivo de cómo puede alcanzarse la santidad mediante acciones concretas de amor y solidaridad.
Hoy, como misioneros, estamos llamados no sólo a proclamar el Evangelio con palabras, sino sobre todo con nuestras acciones. La santidad, en este contexto, no es un ideal lejano, sino una llamada urgente a vivir el amor de Cristo en medio de los desafíos y conflictos de nuestro tiempo. Como dice el Papa Francisco, “ser artífices de paz, ser santos, no es capacidad nuestra, es don suyo, es gracia”. En un mundo herido por divisiones y conflictos, nuestra llamada a la santidad es también una llamada a ser signos de esperanza, puentes de reconciliación e instrumentos de paz.